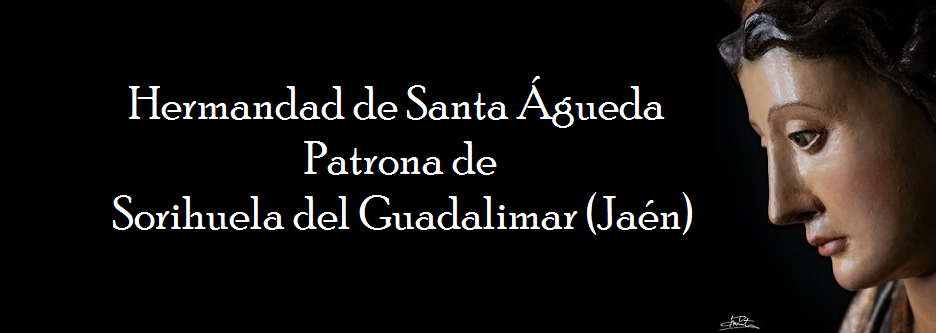“MENTEM SANTAM SPONTANEAM
HONOREM DEO ET PATRIAE LIBERATIONEM”
---------------------------------
Texto de Manuel Jesús López Felgueras.
(Todos los derechos reservados. Para cualquier consulta, escriban a la dirección gade251@hotmail.com)
-------------------------------------------------------------
A pesar del olvido al que estamos condenados todos los mortales, la memoria de la joven Águeda, de la bien llamada "Heroína de la Sicilia", perdura y no muere, pervive y no decae. Su nombre no se ha perdido en los tiempos, el paso de los siglos no ha podido con la potencia de su testimonio.
 Águeda nació hacia el año 230 en la ciudad de Catania. Noble competencia ha existido siempre entre las ciudades de Palermo y Catania sobre cuál de las dos pudo ser la cuna de nuestra Santa, pero está fuera de toda duda que Águeda fue Catanese.
Águeda nació hacia el año 230 en la ciudad de Catania. Noble competencia ha existido siempre entre las ciudades de Palermo y Catania sobre cuál de las dos pudo ser la cuna de nuestra Santa, pero está fuera de toda duda que Águeda fue Catanese.
Descendiente de familia cristiana y noble, su cuna era una de las de mayor alcurnia de toda la isla de Sicilia.
Desde su más tierna edad fue educada en la religión cristiana y siendo muy joven le consagró al Señor su virginidad. Sirvió a la comunidad cristiana existente en Catania, vivió entregada al culto divino como diaconisa y a la observancia de los santos misterios como virgen consagrada.
Águeda debió ser una joven bien instruida, culta e inteligente. Además, nos dicen los textos que era muy bella, tanto, que gozaba de la mayor hermosura de su tiempo.
Cuando sufrió martirio, debía tener poco más de veinte años y el motivo por el que padeció fue el rechazar la oferta de amor del procónsul Quinciano.
Águeda es arrestada.
Un día, Quinciano, procónsul de Sicilia, fue informado de que en la ciudad de Catania, como virgen consagrada, vivía una hermosa joven de familia noble. Oyó hablar del extraordinario mérito y de las raras prendas que adornaban a la tierna sierva de Jesucristo y pensó que debía conocerla, y por la relación que le hicieron así de sus grandes riquezas como de su singular hermosura, decidió pretenderla por esposa. Ordenó a sus hombres que fueran a buscarla y la condujeran al palacio del pretorio.
Enterada la familia de Águeda del deseo de Quinciano, decidieron darse a la fuga para poder así salvar la vida de la inocente joven y la de todos los miembros. Abandonaron la ciudad y se refugiaron a las afueras de Catania.
Pasadas unas jornadas de intensa búsqueda, los soldados de Quinciano alcanzaron el lugar donde la doncella y su familia estaban escondidos. Le anunciaron la orden del procónsul y ante la negativa de la muchacha, la prendieron y la condujeron por la fuerza a la presencia de Quinciano.
Águeda es entregada a Afrodisia.
 Llegados al palacio del pretorio, Águeda es llevada a la presencia de Quinciano, el cual, apenas la vio, quedó ciegamente prendado de su belleza y empezó a hacerle preguntas.
Llegados al palacio del pretorio, Águeda es llevada a la presencia de Quinciano, el cual, apenas la vio, quedó ciegamente prendado de su belleza y empezó a hacerle preguntas.
Tras una efímera conversación, piensa que la solución estaría en llevar a cabo un programa de reeducación. Con él estaba seguro de que podría transformar el corazón de la joven y la induciría a que renunciara al voto que había hecho de niña, aceptando así las adulaciones que le hacía. Con tal intención, la confió por un mes a una cortesana, una matrona pervertida, mujer hábil en el engaño, que era conocida con el nombre de Afrodisia. Vivía con sus hijas, nueve según la tradición, diabólicas y licenciosas como la madre.
Debió Águeda aguantar una presión psicológica impresionante, dada por medio de insultos, malos ejemplos e invitaciones inmorales. Resistió e hizo comprender a la vieja que perdía el tiempo inútilmente. Pasado el mes y frente a la firmeza de Águeda, Afrodisia no podía hacer otra cosa que darse por vencida. Derrotada y humillada, recondujo a la joven al palacio de Quinciano y allí, reconoció su propio fracaso diciendo que más fácil era pulverizar una piedra y convertirla en arena, o dar al hierro la flexibilidad del plomo, que modificar el pensamiento de Águeda.
Al oír estas palabras, mudó de afectos el pecho del procónsul y apoderándose el odio del lugar que antes ocupaba el amor ciego, juró que la haría padecer los más terribles tormentos.
Águeda ante Quinciano.
Después del desengaño llevado tras oír las palabras de Afrodisia, Quinciano, toma la decisión de intentar él mismo, por medio de halagos, promesas y amenazas, conseguir su propósito con la joven, por lo que decide dar inmediatamente comienzo a un proceso, intentando así de doblarla por la fuerza. Ordenó a sus hombres la condujeran hasta él.
Se presentó ante el déspota vestida como una esclava, como usaban las vírgenes consagradas a Dios. Águeda entró decidida, pero con humildad. Procedió con pasos seguros hacia su perseguidor y, cuando sus ojos limpios se entrecruzaron con los de Quinciano, los encontró encendidos de rabia y de deseo de venganza.
Águeda, con entereza y firmeza, se revela nacida de noble familia y hace apelación a la presencia en Catania de toda su parentela. Quinciano contesta que cómo declarando ser noble, se presenta ante él vestida como una esclava. Águeda le responde que el hábito es signo de su consagración al servicio de Cristo y por tanto debía ser considerado emblema de la máxima libertad humana.
Quinciano ante tales declaraciones se resiente: acusa el golpe de la dialéctica de Águeda y protesta porque las palabras pronunciadas por la doncella, hacia él, magistrado romano, lo habían ofendido como persona, pues la joven lo declaraba como hombre privado de libertad. Águeda confirma su declaración y, desafiando la susceptibilidad del magistrado, le declara ser esclavo de fetiches idolátricos.
Quinciano, viéndose delante de Águeda y de los presentes en vergüenza, se manifiesta; pasa al contraataque y echa en cara a la doncella la imputación de su delito: aquel de insulto a la religión del Estado y por esto la declara incriminada del delito de “lesa majestad”.
Águeda se defiende de aquella imputación denunciando la absurdez de la idolatría pagana y la consecuente impiedad de quien, adorando los ídolos, reniega el debido culto al Único y Verdadero Dios, Creador del universo.
Águeda procede en el debate y se enfrenta atrevidamente a Quinciano en el terreno del honor, diciéndole: “Te deseo que tu mujer sea tal cual fue Venus y tú seas cual fue Júpiter, tu dios”. Quinciano, ve en aquellas palabras, un procaz atentado contra su dignidad de magistrado y se ve ofendido en el ejercicio de sus funciones; por tanto, reacciona y manda abofetear a Águeda.
La joven dijo a Quinciano: Me extraña que un hombre tan prudente como tú se comporte de esta manera tan tonta. No comprendo la razón de que mis anteriores palabras te hayan molestado. Me limitaré a expresar mi deseo de que tanto tu futura esposa como tú, llegarais a pareceros a los dioses en quienes crees. ¿Es que tienes a menos vivir como ellos vivieron? Si esos dioses fueron buenos y vivieron honorablemente, te he deseado una cosa estupenda; si fueron malos y a ti te parece horrible asemejarte a ellos, entonces es que sobre este particular piensas exactamente lo mismo que yo pienso.
Quinciano, montando en cólera, ordena a sus esbirros que cojan a la doncella y que la lleven rápidamente a la cárcel, pues le contradecía sin parar y en voz alta. Por una tarde y una noche, Águeda quedó encerrada en una celda de la cárcel, que se encontraba ubicada en el interior del palacio del pretorio.
Águeda es interrogada por segunda vez y entregada a los tormentos.
Al día siguiente, Quinciano dio orden a sus esbirros de que fueran a la cárcel y sacaran a la doncella para hacerla comparecer por segunda vez ante el tribunal.
"¿Qué has pensado para tu salvación?", le preguntó Quinciano. “Mi salvación es Cristo”, respondió decidida Águeda. Llegado a aquel punto, Quinciano se da cuenta que cualquier tentativa de persuasión estaba destinada al fracaso y con una descarga de ira, ordenó someterla a las más horrendas torturas.
Mandó a los verdugos que desnudaran a la joven, la ataran a unos maderos y retorcieran sus miembros hasta descoyuntarle los huesos.
Rabioso el impío procónsul ante la firmeza de Águeda, mandó que rasgasen sus carnes con garfios de hierro y uñas aceradas; que abrasasen su cuerpo con planchas de metal encendidas a fuego vivo.
La orden de Quinciano era un gesto de rabia y de venganza: el cuerpo que no había podido obtener, ahora, en represalia, quería destruirlo. Quería verla sufrir por medio del dolor del martirio y por el pudor quebrantado; quería humillarla en su dignidad de noble señora. Pero ninguna señal de turbación señaló la cara ni las palabras de Águeda.
Mandó ahora que le quemaran, atenacearan y laceraran a machetazos uno de sus pechos, y que luego, para aumentar y prolongar su sufrimiento se lo arrancaran de raíz lentamente y poco a poco. Mientras estaban destrozándole el pecho, Águeda, gritó al procónsul: “¡Impío! ¡Cruel y horrible tirano! ¿No te da vergüenza privar a una mujer de un órgano semejante al que tú, de niño, succionaste reclinado en el regazo de tu madre? Has de saber que, aunque me prives de estos, no podrás arrancarme los que llevo en el alma consagrados a Dios desde mi infancia y con cuya sustancia alimento mis sentidos!”
Se halló el procónsul tan avergonzado de verse vencido por una niña, que nuevamente la mandó encerrar en la cárcel con orden de que ningún médico entrara a curarla y que nadie le suministrara ni agua ni pan, ni ninguna clase de alimentos, con la intención de que muriera allí de sus heridas.
Águeda es visitada en la cárcel por San Pedro.
Aquella noche, hacia la mitad de la misma, en el oscuro de la cárcel, la doncella vio por el lúgubre pasillo acercarse una luz blanca. Tan pronto como quiso darse cuenta, tuvo ante sus ojos a un joven vestido de seda con una antorcha en la mano, seguido de un hombre anciano provisto de medicamentos.
 Al principio Águeda no deja que el anciano le suministre los medicamentos. Le dice: “Mi medicina es Cristo y si Él quiere, con una sola palabra puede sanarme”. Águeda deseaba ardientemente morir por Cristo.
Al principio Águeda no deja que el anciano le suministre los medicamentos. Le dice: “Mi medicina es Cristo y si Él quiere, con una sola palabra puede sanarme”. Águeda deseaba ardientemente morir por Cristo.Pero cuando el anciano le desveló ser el Apóstol de Cristo, Águeda inclinó la cabeza, aceptando que se cumpliese en ella la voluntad de Dios. El anciano, en efecto, era San Pedro que, en cuanto desveló su identidad, desapareció en la oscuridad. Después, la doncella, comprobó por sí misma que no sólo estaba curada totalmente de sus heridas, sino que, hasta el pecho que le había sido destrozado y arrancado, estaba de nuevo en su sitio, íntegro y completamente sano.
Águeda nuevamente ante Quinciano.
Cuatro días más tarde, la mañana del 5 de febrero, Quinciano es informado del buen estado en el que se encontraba Águeda y ordena a sus esbirros la lleven a su presencia.
La joven se presenta ante el tirano tranquila e incluso más bella que la primera vez; tiene el rostro radiante y lleno de frescura juvenil. La belleza cada vez más brillante de Águeda, sonaba como un desafío a la autoridad del procónsul, el cual, al verla se queda sorprendido de aquel aspecto y casi sin querer, vuelve a experimentar la sensación del primer día en el cual la vio. Le preguntó: "¿Quién te ha curado?" Y Águeda respondió: "Jesucristo, el Hijo del Dios vivo".
La joven muchacha, bella y frágil pero, muy decidida, era para Quinciano la más dura de las derrotas que había sufrido en sus carnes. Su misma presencia le resultaba al procónsul ya incómoda y quiso librarse de aquella pesadilla con la orden definitiva: "¡Matadla!"
Águeda es condenada a muerte.
Quinciano anuncia y firma la sentencia de muerte y la hace firmar también a un miembro del Consejo de la Ciudad, llamado Silvano y, a un componente del Consejo Provincial, de nombre Falcón. Estos dos, eran íntimos amigos del procónsul y principales atizadores de su ira y crueldad con la inocente Águeda.
Entrega la sentencia al heraldo judiciario para que él leyese el texto en voz alta y anunciase la sentencia a las gentes. Los presentes la escuchan y muchos se lamentan de la suerte de la doncella. En la mente de las personas presentes se estaba gestando un sentimiento de odio hacia Quinciano ya que consideraban en lo más profundo de sus corazones que no era justo lo que estaba haciendo con Águeda.
Mandó a sus servidores que preparasen una gran hoguera, que cuando la leña se hubiese convertido en brasa desparramasen el borrajo por el suelo, mezclando la lumbre con cascotes de teja, y que sobre aquélla espantosa cama arrastraran una y otra vez el cuerpo desnudo de la doncella.
Tal y como Quinciano ordenó, se ejecutó la sentencia. Águeda era arrastrada por aquel lecho de rescoldos reiteradamente. Su cuerpo era devorado por las brasas, pero, su alma, que seguía conservada pura, ardía más fuerte por el Señor.
Mientras Águeda padecía este horrible tormento, se produjo un espantoso terremoto. La ciudad entera tembló, y se derrumbó gran parte del muro del pretorio y palacio consular, aplastando a Silvano y a Falcón, los amigos de Quinciano.
El pueblo alborotado por el desastre, se subleva contra Quinciano, imputando a su crueldad las desgracias con que se manifiesta la ira del Cielo, costando mucho a los soldados contener las furias de las gentes. Gran parte de los habitantes de Catania fueron donde estaba el procónsul y a gritos le echaron en cara que él y sólo él por su ensañamiento con la inocente Águeda, era el responsable de la calamidad que la ciudad acababa de padecer.
El procónsul asustado, ordenó a los verdugos que cesaran en el tormento que estaban aplicando a la doncella y que la condujeran nuevamente a la cárcel. Una gran multitud de cataneses que habían asistido al suplicio de Águeda, siguieron a los verdugos que conducían a la doncella y la acompañaron a la entrada de la cárcel, donde llegó agonizante.
Águeda muere.
La cárcel estaba invadida por una multitud de cristianos, todos dirigían sus miradas al rincón donde se apagaba lentamente como llama consumida por el mismo ardor, la heroica vida de Águeda.
 Ella, agonizando, destrozada por las heridas, por los dolores, unió sus manos, dirigió sus ojos al techo del presidio y, de frente a la muchedumbre que con lágrimas en los ojos se mostraba conmocionada, recitó con un hilo de voz esta oración espontánea: "Dios todopoderoso, Dios eterno. Que por puro afecto de tu misericordia infinita, quisiste tomar bajo tu especial amorosa protección a esta tu humilde sierva, desde que se hallaba en los primeros arrullos de la cuna, preservándola del contagioso amor del mundo, para que mi corazón ardiese únicamente en el purísimo incendio de tu amor; Salvador mío Jesucristo, que has querido conservarme en medio de tantos tormentos para mayor gloria de tu nombre y para confusión vergonzosa del poder de las tinieblas, dígnate recibir mi alma en la eterna feliz estancia de los bienaventurados. Esta es la última gracia que te pido y que firmemente espero de tu infinita bondad".
Ella, agonizando, destrozada por las heridas, por los dolores, unió sus manos, dirigió sus ojos al techo del presidio y, de frente a la muchedumbre que con lágrimas en los ojos se mostraba conmocionada, recitó con un hilo de voz esta oración espontánea: "Dios todopoderoso, Dios eterno. Que por puro afecto de tu misericordia infinita, quisiste tomar bajo tu especial amorosa protección a esta tu humilde sierva, desde que se hallaba en los primeros arrullos de la cuna, preservándola del contagioso amor del mundo, para que mi corazón ardiese únicamente en el purísimo incendio de tu amor; Salvador mío Jesucristo, que has querido conservarme en medio de tantos tormentos para mayor gloria de tu nombre y para confusión vergonzosa del poder de las tinieblas, dígnate recibir mi alma en la eterna feliz estancia de los bienaventurados. Esta es la última gracia que te pido y que firmemente espero de tu infinita bondad".
Las palabras finales de esta oración las pronunció Águeda con acento clamoroso, y en cuanto las hubo dicho, expiró.
Tras algunas horas de penosa agonía, la heroica doncella de Catania, la inocente virgen, murió mártir por conservar su pureza y por defender sus creencias. Era el día 5 de febrero del año 251.
Tras algunas horas de penosa agonía, la heroica doncella de Catania, la inocente virgen, murió mártir por conservar su pureza y por defender sus creencias. Era el día 5 de febrero del año 251.
---------------------------------
... A ...
--------------------------------------------------------------
-------------------
Y como una imagen vale más que mil palabras, a continuación, la representación del martirio de Santa Águeda, extraído del corto "AGATA DI CRISTO".